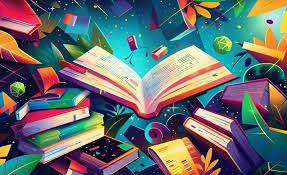Al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo paraliza acciones como el Plan Conectar Igualdad, propone una política que promueve la Inteligencia Artificial “humanista y centrada en el aprendizaje”, algo que suena muy bien pero no deja nada en claro.

(Foto: argentina.gob.ar)
El gobierno nacional lanzó PaideIA, una iniciativa para integrar la inteligencia artificial en el sistema educativo. Las autoridades destacaron que el objetivo es incorporar el uso pedagógico de la IA en los distintos niveles, “con una perspectiva humanista y centrada en el aprendizaje”. De los más chicos a los más grandes, el Programa tiene tres ejes: pensamiento, aplicación y desarrollo. Más allá del debate necesario sobre qué hacer con esta nueva tecnología en las escuelas, que excede la técnica para transformar todos los aspectos de la vida, el anuncio se da en un contexto de políticas públicas educativas regresivas. Aunque se propone una revolución educativa, ¿es posible llevarla a cabo?
“Habrá que ver si esto se transforma en una política pública. Hay muchos detalles que van desde cómo implementarla hasta cómo sustentarla económicamente. Uno puede tener cierto acuerdo con el anuncio, pero creo que es solamente un esbozo de algo necesario en medio de un Estado que se achica y destina cada vez menos presupuesto para Educación”, señala Roberto Abdala, director de la licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes.
Según destaca el documento oficial, en la primaria los estudiantes aprenderán sobre “pensamiento computacional” (descomponer problemas, identificar patrones y diseñar algoritmos) y “aplicación de IA computacional” para producir textos, organizar información y resolver problemas concretos desde un uso crítico, consciente y ético. Ahora bien, una de las preguntas es si puede realizarse en el marco de la paralización del Plan Conectar Igualdad, con miles de escuelas sin internet y algunos estudiantes sin celulares.
Emmanuel Iarussi, miembro del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Torcuato Di Tella, afirma: “Para enseñar pensamiento computacional muchas veces ni se usa computadora, porque es más importante que aprendan la forma de estructurar una solución a un problema, antes que a programar. Esto se puede realizar de forma técnica porque no requiere más que un celular”.
Para los estudiantes de la escuela secundaria, PaideIA propone el desarrollo de la inteligencia artificial mediante el incentivo a la programación, el análisis de datos y el modelado de sistemas. Según el Programa, el objetivo es preparar “a los alumnos para participar activamente en el desarrollo de nuevas tecnologías”. Sin embargo, Fernando Schapchnik, investigador del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, critica la mirada que impulsa el Ejecutivo con respecto al cómo y el para qué de la inteligencia artificial en las aulas.
“Los estudiantes tienen que entender cómo funciona la inteligencia artificial, pero no necesariamente desarrollarla. Es como entender el funcionamiento de un motor, de ahí a poder construirlo es otra cosa. A su vez, con respecto a la aplicación de IA computacional, tenemos que aprender a realizar un buen texto antes de pedirle ayuda a una herramienta y usarla con una mirada crítica. No creo que pueda lograrse esa habilidad sin antes haber sido un productor de textos”, subraya Schapchnik.
Mil preguntas
Los tres especialistas consultados coinciden en que hay más interrogantes que respuestas. Por ejemplo, Iarussi se pregunta sobre las plataformas y la infraestructura. “Para desarrollar IA sí se necesitará alguna computadora, no necesariamente súper potente porque hay servicios gratuitos que te permiten programar y ejecutar online. El tema es que, si se monta sobre Google Colab (una plataforma libre y gratuita para fomentar la investigación sobre aprendizaje de máquinas e inteligencia artificial), correría riesgo la soberanía porque no habría ningún control sobre la continuidad del servicio. Asimismo, los datos de los alumnos y el uso educativo estarían a merced de la empresa, con posibles implicancias legales o de privacidad”.
Por su parte, Schapchnik remarca que el Programa son sólo títulos y plantea: “Habrá que ver el material que se produzca para entender más en detalle. Este es un país federal donde hay 23 provincias, cada una con su autoridad educativa, y hay que ver cómo se trabaja con cada una de ellas. La otra consideración es que no existe un programa educativo si no hay fondos asociados”.
A su vez, Abdala piensa el terreno de la formación docente, donde el documento no hace hincapié. “Es un gran problema porque, si no trabajamos eso, todo lo demás puede ser que quede en una buena intención solamente. Hoy por hoy, casi seguro por una cuestión generacional, tienen mucho más manejo de la inteligencia artificial los estudiantes de cualquier nivel educativo que gran parte de los docentes que están a cargo de enseñarles”.
La realidad a contramano
Más allá del anuncio con bombos y platillos, lo cierto es que la Educación no pudo esquivar la motosierra oficialista. Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación advierte que de 2023 a 2024 el presupuesto educativo cayó de 1,48 por ciento del PBI al 0,91 por ciento. Además, se detuvo el Programa Conectar Igualdad y en las últimas semanas algunos especialistas denunciaron una privatización encubierta, ya que su gestión pasó del ministerio de Capital Humano a Educ.ar, una empresa que fue del Estado pero se transformó a sociedad anónima unipersonal.
Como si fuera poco, en enero de 2024, el gobierno paralizó las páginas de Conectar Igualdad y Educ.ar bajo el argumento de tareas de mantenimiento. En ese momento, diferentes especialistas denunciaron que el objetivo era eliminar determinados contenidos relacionados a género y diversidad sexual, entre otros puntos. Asimismo, se frenó la entrega de las computadoras tanto a estudiantes como a docentes. Incluso, la última información que brindó el exjefe de Gabinete Nicolás Posse a mediados de 2024, admitía que más de 3000 escuelas ni siquiera tenían servicio de conectividad a internet.
Por eso, más allá de las declaraciones y las buenas intenciones que podría tener el Programa (como en su momento fue Plan Nacional de Alfabetización que presentaron en la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento), por ahora se trata de un anuncio sin contexto ni sustentado por el resto de las políticas educativas.
(Fuente: Agencia de Noticias Científicas / UNQ)